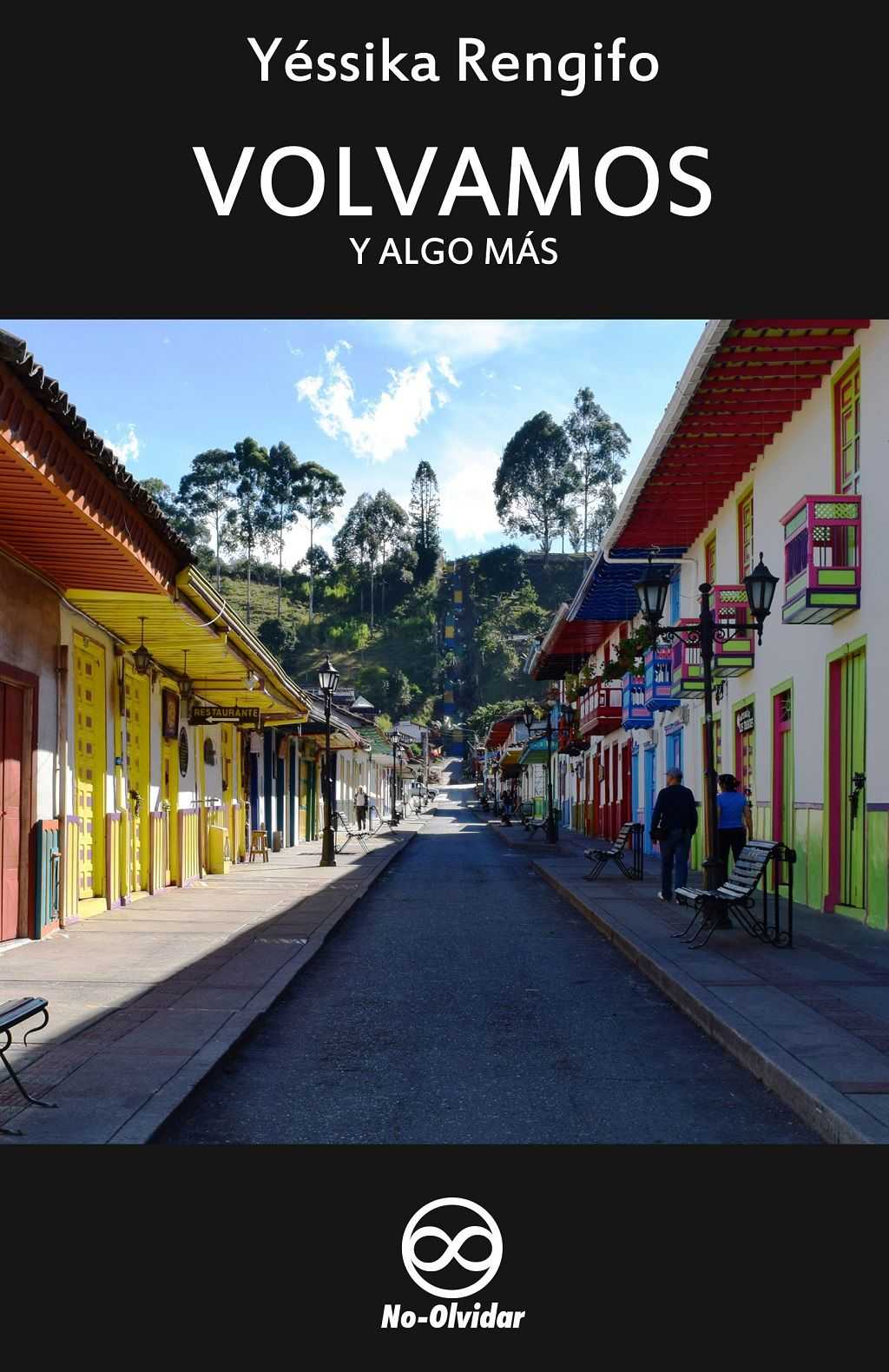El aroma del incienso mezclado con el de la madera y el calor de las veladoras encendidas avivan el bochornoso viento veraniego sobre tu piel. El satín negro resplandece alrededor y te postras de rodillas sobre el mullido cojín del reclinatorio –con los hoyuelos marcados de tanto uso– mientras finges lanzar una plegaria por una salvación en la que no crees y por el descanso de un alma que anhelas no dejar ir.
Frente a ti, en alto, enmarcado en dorado plástico y con el resplandor vaporoso que emitía el reflejo de la luz al golpear las blancas flores esparcidas por la estancia: un cuadro de colores atenuados donde el blanco y el negro se imponen majestuosos en la habitación. Escuchas a su madre desgarrarse las cuerdas vocales, exigiendo una explicación, causas y soluciones a un irresoluble. Y su padre cruje los dientes, truena sus nudillos a la par de los tuyos, cuando aprietan impotentes las rodillas entre sus manos. En el fondo sabes, con certeza, que el brillo de sus ojos no es más que una ilusión óptica producto de las danzarinas llamas que adornan el velatorio.
Una mano reposa en tu hombro, intenta ser conciliadora mas sólo incrementa la carga sobre tu cuerpo. Te rehúsas a volver el rostro, abstraído en las facciones que más has amado, rasgos que quisieras guardar intactos e imborrables en el laberinto que es la memoria. El tacto se profundiza. Sabes que debes moverte, pero tus rodillas no responden; necias, deciden quedarse flexionadas. Te obligas entonces a levantarte. Otro ocupa tu lugar.
Abatido y exhausto te tambaleas hacia su último lecho. Titubeas, pero sabes que una fotografía no es suficiente. Tienes miedo, te aterra lo que vas a encontrar. Con las manos convulsionadas en emociones, te apoyas del borde e inclinas tu rostro. Sabes que va a ser duro, pero no puedes evitarlo. Tu cuerpo se estremece, tus miembros se tornan helados y las yemas de tus dedos toman el color de sus labios.
No hay más rosa en la fuente de donde solías robar vida en forma de besos, no más rojo encendido en los tersos pómulos de blancor inmaculado, ni más profundos pozos de miel donde sumergirse para alcanzar el paraíso. Sus párpados están sellados. Sus labios mudos, sumidos en un rictus de serenidad, se tornan blanquecinos, casi amoratados. El rojo fue opacado por un violáceo color de muerte. Te repites incesante que no es más quien amabas. No puede serlo. Pero sus labios son los mismos que amabas ver sonreír.
Quisieras robarle un beso, pero los ojos alrededor, cual dagas fijas en ti listas para clavarse a la menor oportunidad, te censuran. Das media vuelta, convenciéndote que tu amor no está allí. Te detienes junto a la puerta, a sabiendas de que cuando salgas habrá terminado, que la realidad te abofeteará sin piedad alguna, y lo habrás perdido todo. Quizá es por ello que antes de abandonar el sitio, mientras con las manos aún temblorosas te aferras a la manija de la puerta, miras por última vez la sonrisa plasmada en el papel. Piensas, como consuelo, que el cristal no es una barrera, sino una protección. Que tu amor no está en el lecho ni atrapado en el retrato.
Abandonas la habitación, dejando atrás el aroma a incienso y madera, la precaria luz de los cirios y el brumoso reflejo de las flores blancas. Su imagen ya se desliza errante por los callejones de tu memoria. Otro día ya no sabrás dónde buscarla y poder encontrarla. Entiendes, desconsolado, que así como tú cambiarás con el tiempo, su imagen se desvanecerá. Y dices adiós, con la certeza que dentro sólo hay un cascarón vacío de lo que alguna vez fue el destino de tu vida, con la convicción de que aquella fotografía, aunque dure eternamente, no sirve para nada.