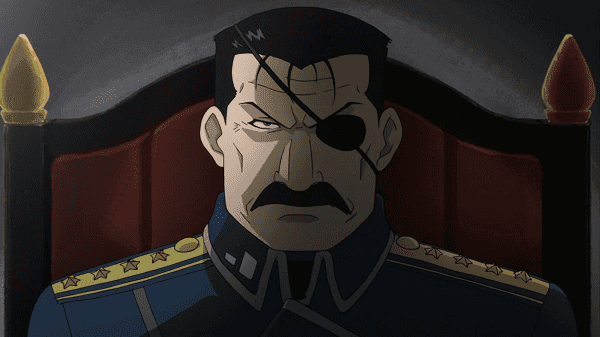Los rostros de Israel, Gera y Carlos dejaron de sonreír cuando un vigilante con aspecto de enojo, en cierto estadio de fútbol, les informó que la venta de boletos se había agotado. Israel, desesperado, afirmaba que era mentira, que aún había boletos. No le importaban las inclemencias del tiempo ni el cansancio físico que se postergaría hasta las nueve de la mañana del día siguiente. Ya hablaba con otro vigilante, ya le silbaba al que estaba al lado, con tal de despertar en ellos el más mínimo gesto de atención, para convencerlos de permitirles el paso a las afueras de las taquillas.
La importancia de llegar a la ansiada fila y el reto de ser de los primeros en conseguir esa entrada a la gran final, se manifestaba en el frenesí de Israel. Cabizbajo y golpeando levemente con su cabeza la reja que le impedía la entrada, oyó una voz suave, tan sutil como la brisa que soplaba a medianoche: “¿qué te pasa, amigo? ¡Ánimo, después de las cuatro de la madrugada se abrirán las puertas, además, al parecer sí hay boletos!”
Con una mirada de asombro se le desvanecieron las líneas que hacían dobleces en su frente e inmediatamente le contestó: “Karla, ayúdame. Yo estudio en la universidad, estoy en octavo semestre, soy un fanático de los Tigres, siempre vengo a los partidos. Sólo tú puedes ayudarme”, mientras le acariciaba la mano izquierda. La mujer uniformada, emitiendo una sonrisa sarcástica, se dio la media vuelta, dejándolo en el sitio donde lo encontró.
Después de tres horas, el grupo de fanáticos siguió creciendo. Ahora, los tres amigos intercambiaban experiencias de sucesos futbolísticos, anécdotas personales y comentaban las aptitudes de los dos equipos que disputaban la final añorada, con dos personas que venían de la ciudad de Reynosa, un hombre y su hijo de tan solo 11 años, además de un par de adolescentes. Esto lo hacían entre bocanadas de humo de cigarro, risas burlescas y silencios abruptos (debido a la espontánea camaradería), todos contagiados por la misma pasión.
A las cuatro de la madrugada, los carros ya encendidos se preparaban para ingresar al interior del estacionamiento del estadio. El anhelo de estar a cien metros de las taquillas estaba por cumplirse. De pronto, el portón se abrió y permitió el acceso a los desesperados fanáticos, quienes al llegar al tan esperado lugar, se dieron cuenta que ya existía una enorme fila de hinchas buscando el mismo fin.
Más de ciento cincuenta personas abrumaban los sueños de poder adquirir entradas al estadio. Al momento de llegar a la fila preciada, el cruce de miradas no se hizo esperar entre los ya establecidos y los recién llegados. El lugar parecía un refugio de damnificados, más que una fila para ingresar a un espectáculo, ya que las sillas desplegables, cobertores, mantas, mochilas y botellas vacías adornaban el estacionamiento del estadio en una zigzagueante línea continua.
Los fanáticos se protegían de la ligera brizna que cubría sus cuerpos, con dos toldos improvisados; había algunos que se arropaban con sus cobertores, tirándose al suelo, imitando a los más desprotegidos; unos jugaban partidos de fútbol informal, llamados cascaritas; otros jugaban con algún videojuego portátil; cierto grupo jugaba cartas; e incluso, ante el asombro de muchos, tres jóvenes desmantelaron el interior de una camioneta para sacar las asientos e improvisarlos en la ya nutrida fila; también apareció un vendedor de lonches y champurrado con el pretexto de contrarrestar el frío.
Había otros aficionados que se mantenían de pie, soportando todo y mirando las imágenes de los jugadores, tal vez rezando plegarias, pero ya no a la Virgen ni a San Judas, ahora, eran dirigidas a San Emanuel Villa o San Jesús Dueñas, haciendo peticiones para que el equipo quedara campeón y que no los defraudara, jurando que soportarían todo con tal de verlos campeones otra vez. Todo este acaloramiento se producía para mitigar los doce grados centígrados que envolvían el ambiente de aquél diez de diciembre.
Pasaron las cinco, seis, siete de la mañana y las miradas de los fanáticos expresaban esa pesadez, cansancio y frío que la vigilia les infligió. Ahora el ambiente ludópata se desvaneció, las carcajadas emitidas entre la camaradería incipiente se silenciaron, aunque uno que otro desafiaba el ambiente reproduciendo la música de su aparato telefónico. Sin embargo, la famosa fila también sufría de acoso, corrupción y de incursión por parte de fanáticos improvisados que tenían algún lazo con miembros adheridos a ella, alimentándola cada vez más a pesar de las protestas de los primeros sesenta aficionados.
Carlos se mantenía en pie, Israel, cuyo ánimo decayó, se fue a refugiar a su auto, mientras Gera, sentado en su silla desplegable, se cubrió con su cobertor que pesaba el doble debido al agua acumulada del rocío de la madrugada.
“¡Ahí viene Televisa! ¡Ahí viene también TV Azteca!” gritó un aficionado. “Yo creo que sí va a haber boletos. Puro rollo que se acabaron” aseveró otro, al mismo tiempo que volteaba a ver de manera retadora a la gran manta que estaba al frente de la hueste de aficionados, donde se apreciaba en letras negras delineadas con amarillo la siguiente información: “Boletos agotados”. Mientras, uno que otro se sorprendía al revisar la hora a través de sus celulares: “Ya son las siete y media. Ya falta poco”.
Después de las nueve de la mañana comenzó la rechifla, cuando un empleado del lugar les advirtió que pasaran a retirarse a sus casas, que ya se les había advertido que ya no había boletos, acompañado de un grupo de policías que lo custodiaban. En eso, ya habiendo regresado de su auto, la furia de Israel no se hizo esperar, haciendo a un lado la manta que lo protegía de la insistente lluvia y, manifestando su enojo, comenzó a gritar: “No es justo, no se vale. No puede ser que todo el estadio tenga abono. Ustedes son los que fomentan la reventa”.
Al mismo tiempo, el paciente Gera, sin perder los estribos, trataba de apaciguarlo, diciéndole: “Ya, Israel, cálmate. Te dije que nos arriesgábamos a esto, al venir a hacer una espera incierta”.
Ahora, la acosada y prostituida fila comenzaba a adelgazarse, poco a poco. La mayoría de los fanáticos, desconcertados, se retiraban del lugar, a pesar de escuchar a los más aguerridos gritar un sin fin de alusiones despreciativas hacia la madre del empleado. Mientras tanto, a través de bocanadas de humo, Carlos les decía a sus dos amigos que volverían para la siguiente temporada.